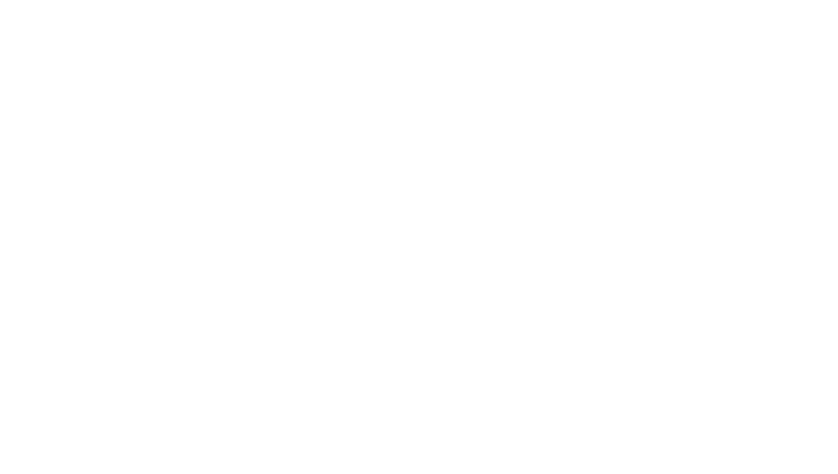Por Mireya Martínez, médico de familia y activista en salud mental
Después de ser diagnosticada en 2012, tras la primera crisis hipomaníaca, llegaron muchos meses de sufrimiento, de sentirme atrapada, amarrada, sin salida, a merced de algo que me manipulaba. Había perdido mi identidad y tenía la sensación de no poder volver a ser quien había sido con anterioridad. Fueron meses que se convirtieron en años.
Aceptación de la enfermedad, sí. La había aceptado, pero con ello también me había resignado y estaba dejando en manos de terceros las riendas de mi vida. Como si yo no pudiera hacer nada por cambiar mi destino. Dejé de sentirme autónoma, válida, útil, porque el diagnóstico, la etiqueta, la enfermedad me dominaba y me condicionaba en todas las decisiones de mi día a día.
Claramente había un antes y un después del diagnóstico, quería volver al pasado, me recordaba a mi misma libre en el pasado, tomando decisiones, disfrutando de la vida, sintiéndome capaz y anhelaba esa sensación, quería retroceder y volver a experimentar la autonomía. Pero, por alguna razón, eso quedaba muy lejos y yo era otra persona. La aceptación me jugó una mala pasada porque he vivido resignada, con temor y absolutamente dependiente durante demasiado tiempo.
Todo esto tuvo consecuencias desastrosas a nivel personal, el deseo de ser aceptada y amada me llevó a establecer relaciones a cualquier precio. Construidas desde la necesidad y la dependencia y no desde el amor y el crecimiento, y a nivel laboral muchas inseguridades, dudas y desmotivación. Trabajaba con la sombra de sentirme una impostora en la toma de decisiones como profesional sanitaria. Tampoco me relacionaba con mis compañeros, tenía la sensación de que se me notaba el diagnóstico en la cara, en mi forma de hablar, de expresarme. Más que miedo era pánico. Quería pasar totalmente desapercibida en las reuniones laborales, arrinconada, callada, sumisa.
Quizá me hubiera hecho falta tener otra visión diferente de los problemas de salud mental, como médico que soy, para no sentir vergüenza por tener trastorno bipolar. Quizá alguien debería haberme dicho que no tenía que ocultarlo ni esconderme por ello. Puede que hubiera necesitado un enfoque de esperanza.
La bipolaridad es un camino y trasmite una enseñanza. Estamos en esta vida para aprender y muchas veces el dolor es el maestro que nos hace darnos cuenta de aquello que debemos conocer. Pero que el dolor tenga esta función, no significa que debamos permanecer en él mucho tiempo porque, al fin y al cabo, hemos venido a esta vida para ser felices.
Ser bipolar es experimentar emociones de manera muy intensa. Trastorno de las emociones, trastorno afectivo. ¿Por qué iba a ser eso tan malo?… en una sociedad en la que vivimos rodeados de personas que reprimen sentimientos, que no expresan afectividad, quizá somos afortunados por experimentar las sensaciones de esta forma. Se puede encontrar la manera de sentir y que no nos suponga dolor, sufrimiento y que no nos paralice. Y digo se puede porque si yo he podido, ¿por qué no van a poder otros?